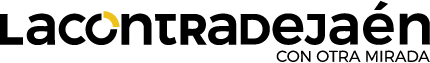CAVE CANEM I

No tengo perros, ni casa con jardín. Si tuviese una casa con jardín quizá tuviese un perro. Con un perro y un jardín tendría un azulejo, un azulejo chulo y bien visible sobre el pilar del porche para que, quien se subiera a la verja del jardín, además de poder cantar aquello de “me subí a la reja…”, pudiese leer de un golpe: CAVE CANEM, o lo que es lo mismo, ¡cuidado con el chucho!
Con el CAVE CANEM instalado en la parte más alta de la columna y en la columna más cercana a la puerta de entrada del jardín, alto, brillante y reluciente, me preguntaría por el tipo de perro que creería la gente que tengo y guarda mi jardín. No sé si les pasa, pero a mí, cuando voy paseando y me encuentro un CAVE CANEM, me imagino a un perro feroz, un mastín de dos metros o un dóberman de colmillos retorcidos mirándote nazimente. La imaginación te juega esa pasada, independientemente de que el perro que guarda tu jardín sea un chiuahua, un caniche o yo qué sé, un bichón maltés. O que no haya perro, que todo es posible. Será por trampantojos. Lo que saben de términos y palabras raras dicen que eso se llama “implicatura”, que es al perrazo que te imaginas cuando lees un azulejo con el CAVE CANEM rotulado en azul. Pero dejémonos de chulerías.
No tengo perro, pero lo tuve. Bueno, lo tuvimos. Mis cuatro hermanos –por aquel entonces— y yo. Tuvimos un pastor alemán que se llamaba Sansón. Un pointer, creo; y un bretón. Perros…, y gatos, claro. En un piso de tres habitaciones. Y un hámster que se suicidó tirándose desde el séptimo piso donde vivíamos. Pollitos de colores también. Y un gorrión que espachurró uno de mis hermanos cuando fue a rescatarlo de debajo de la cama de mis padres. Calculó mal y lo aplastó contra el rodapié. Estuve soñando semanas con ese rodapié. También criamos a un petirrojo que, en un cambio de alpiste, agua y limpieza de jaula, aprovechó para entonar el “volare, volare, cantare”. Recuerdo el trauma que me causó pensar cómo se iba a alimentar ese pobre pájaro. Éramos niños, y no llegábamos a los trece años, pero sabíamos de perros, gatos, hámster, petirrojos y gorriones. Y más tarde, de caracoles. Sí, nos dio por criar caracoles en un barreño en la terraza en el momento en que descubrimos que uno de los que guardábamos en un vaso con tierra enterró el culo y echó unos huevecillos blancos de los que días más tarde salieron mini caracoles. ¡Todos al barreño! Eran otros tiempos. Hasta sabíamos de lombrices. Desconozco si ahora se desparasitan los perros como se hacía antes, pero recuerdo que al pastor alemán le dábamos una pastilla de color vainilla para que echase aquellos nauseabundos bichos del intestino. Aquello era un espectáculo. Ni en la facultad de Veterinaria. Qué infancia más bestia.
Pero yo no había venido a hablar de mi maravillosa relación con los animales, ni de mi familia, por supuesto, sino de las mascotas de los demás, que no parecen mascotas, sino --acerquen el oreja-- vacas sagradas de la India. Pero me van a perdonar que me quede aquí, porque no hay más espacio aquí y he de reservarme la opinión y los argumentos para el segundo artículo de la serie CAVE CANEM. Hay que hablar de los perros que defecan, orinan, escarban, y trotan sin ton ni son en los sitios donde tú paseas y juegas con tus hijos pequeños. Hoy hay mucha más guarrería canina en los parques que espacio para que los niños puedan jugar. Tanta hay que es fácil que te apoden el Pisamierdas.
Se acaba el papel, pero cierro con un reciente tuit del Ayuntamiento. Hay esperanza, aunque sea poco a poco: “El nuevo #ParqueCanino del #Bulevar contará con una superficie de casi mil metros cuadrados donde los perretes podrán disfrutar y correr libremente sin molestar a nadie”.
@blumm | blumm.blog
Únete a nuestro boletín