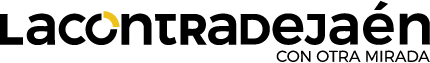El perro es grande

Leo llegó a casa, en Frailes, hará dos años en septiembre. Era un cachorro golden retriever. Como poco, su tamaño se ha hecho el triple que entonces, y si algo conserva con respecto a la primera vez que lo vi es su incapacidad para hacer daño. Aún se siente cachorro. Todavía quiere jugar casi a todas horas.
Mi perro vive en un patio que es bastante más espacioso que el despacho donde escribo. El hogar ha debido de sentarle bien, porque luce unos lomos propios de quien no se priva de nada. He asistido a su crecimiento físico a sabiendas de que esa mutación tendría inconvenientes una vez se consumara. En cierta manera, esos problemas han llegado.
La vecindad del barrio también se ha percatado de que el ritmo de la naturaleza ha hecho de Leo un can tan abultado que bien podría rebautizarlo León y así ser más justos con el animal que sugiere. Pero, como decía al principio, Leo es incapaz de mostrar inclinación por la violencia. Ni siquiera cuando perros que son como pelotas de tenis a su lado le ladran en los morros para intimidarlo. Cuando ocurre y le plantan cara sin motivo, Leo se achica. Es decir, no actúa como lo haría un matón consciente de su tamaño. Para él, parece, el tamaño no importa.

Una tarde de este verano, una señora, camino de los 60 años y bien menuda, pasaba por mi barrio. Leo estaba suelto, corría de un lado a otro de la calle, mientras yo lo miraba con la cadena en la mano.
La mujer se paró en seco.
—¿Muerde? —preguntó con miedo.
Le dije que no, que Leo es inofensivo. Pero la mujer siguió quieta, sin saber qué hacer. El perro interpretó la quietud de ella como una invitación para jugar. Cuando vi que Leo fue hacia la señora, me acerqué rápido para amarrarlo. Antes de que lo hiciera, el perro la lamió entre el cuello y la barbilla después de ponerse de pie y dar un brinco fugaz. La mujer, que no se movió un milímetro tras la caricia de Leo, quedó aún más muerta de miedo, casi blanca. Y entonces dijo:
—Esto no puede ser así. Tienes que tenerlo atado. ¡Mira que si me hubiese mordido!
Lo repitió diez millones de veces. Me disculpé, en nombre del perro por supuesto, y le dije que era la primera vez que me había pasado. Aunque no había pasado nada. Ella estaba en perfectas condiciones; el perro, también.
Después de aquella tarde, Leo sale siempre a la calle con la correa. El episodio me puso en alerta. Que un accidente me cueste el dinero sería una torpeza. Así me lo hizo saber una noche un vecino que hace décadas fue el hombre con más poder del pueblo.
Hay un comentario que se repite cuando la gente me ve pasear a Leo, cuando el can tira de la cadena y me hace tensionar las articulaciones más aun que en el gimnasio:
—Qué perro más grande.
Sí, es un dato objetivo, a la vista de todos. No puedo hacer nada para evitarlo. No puedo esconderlo ni estoy por darle bocados para que mengüe.
Otra tarde noche, hará un par de semanas, dimos una vuelta por la zona de Las Roturas. En un momento, mientras caminábamos, vi cómo un perro bajaba una cuesta desde una vivienda en busca de Leo. Era todavía más grande. Al menos le sacaba una cabeza al mío. Debía de ser un labrador. El miedo cambió de bando: de pronto pensé que el can pelearía con Leo, y yo me vería en la tesitura de huir y abandonarlo, o de ponerme en medio de los dos para abortar la pelea.
Pero no pasó nada. El labrador, un perro más viejo, ni abrió la boca. Leo no se inquietó ni transmitió malestar.
Igual solo se saludaron a lo lejos.
Qué grandes.
Únete a nuestro boletín