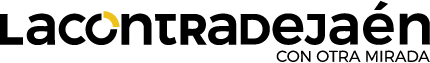"Jaén, para mí, representa los dos éxodos que ha habido en España"

A Cándido Méndez Rodríguez (Barcarrota, Badajoz, 1952) le ha dado tiempo a hacer muchas cosas en la vida. Primer espada sindical al frente de la UGT durante veintidós años, incluso se le puede ver actualmente como tertuliano en la pequeña pantalla. Padre de familia y seguramente padrino de más de un árbol, lo que nunca había hecho, hasta ahora, era publicar un libro.
— Por una nueva conciencia social (pasado, presente y futuro del empleo en España), editado por Deusto, es el título de su primera obra en solitario. Con su bagaje, extraña que haya tardado tanto en pasar por la imprenta, señor Méndez.
—Lo que yo quería hacer, inicialmente, era algo sobre mi padre, no tanto para publicarlo, sino para mí. Un día, un buen amigo mío me animó a ir a una especie de consultora que también tiene gente dedicada a los libros, estuve hablando con ellos y me comprometieron para un libro que no fuera muy extenso. Me convencieron, se lo plantearon a varias editoriales y Deusto, del grupo Planeta, dijo que sí.
—¿Ha podido cumplir su intención original de honrar la memoria de Cándido Méndez Núñez en esta publicación?
—En la primera parte, en cierta medida, lo cumplo, son unas páginas muy atravesadas por el recuerdo de cosas que acontecieron a mi padre, la Guerra Civil, la posguerra... Así que aquello que yo pretendía inicialmente, en parte lo he cubierto.
—La figura de su padre marca su trayectoria política, acaso también su forma de estar en el mundo, su postura ética...
—Sí, mi manera de entender la vida me la ha proyectado mi padre, y no solo él sino toda mi familia. De hecho, soy un producto de la historia de España y de mi familia, de la encrucijada histórica que me tocó vivir, de lucha por las libertades y la democracia. Mi compromiso vital, mi manera de encarar las vicisitudes de la vida están marcadas por mi familia.
—Volviendo a su libro: el título es, entre otras cosas, ambicioso. ¿Qué encontrará el lector en Por una nueva conciencia social?
—No es tanto una nueva conciencia social, si acaso sería reafirmar la conciencia social el valor del trabajo. Yo veo que estamos en una época de ruptura, con la revolución digital entre otras cosas, veo una deriva en pretender generar la tecnología como centralidad de la vida de las personas, y sin embargo yo creo que la tecnología debe de estar al servicio de las personas.
—Usted reivindica, de alguna manera, otra centralidad.
—Para mí, el elemento que mejor define a la inmensa mayoría de las personas (porque vivimos de nuestro trabajo o del fruto de nuestro trabajo una vez que nos hemos jubilado) es que nuestra vida gira en torno a la centralidad del trabajo. De hecho yo quería titular el libro Todo empieza por el trabajo.
—Frase de Miterrand...
—De Miterrand, sí.
—Esa revolución tecnológica, Cándido, convive en su libro con otra catarsis paralela: una nueva conciencia climática.
—Es que en la etapa que se ha iniciado con la revolución digital, y sobre todo en la toma de conciencia de la necesidad de alcanzar la neutralidad climática (es decir, de que la civilización humana no sea una depredadora de los recursos naturales, del agua...) creo que ahí sí que hay que generar una nueva conciencia social. Esta es la gran diferencia que tenemos con respecto a las grandes revoluciones industriales anteriores, que se han basado en el crecimiento económico sin límite, esa era la teoría. Y el crecimiento económico tal como lo concebimos no es compatible con la neutralidad climática.
—Una conclusión dura, rotunda. ¿A qué conduce, a dónde lleva?
—A repensar la forma de vida, cómo nos relacionamos con la naturaleza, los nuevos cambios que va a haber en el trabajo. Y nos obliga también a repensar nuestras relaciones con otros países del mundo. Siendo España como es el cruce de caminos entre Europa y América Latina, pero también entre Europa y África, soy de los que pienso que al continente africano le tenemos que devolver lo que le arrebatamos con la esclavitud, la degradación de sus recursos naturales...
—¿Cómo?
—Estableciendo una ligazón que vaya más allá de lo sentimental, a una ligazón efectiva de colaboración. Porque los necesitamos, necesitamos las materias primas y los recursos minerales que tienen, que son la base de la lucha contra el cambio climático.
—¿A qué recursos minerales se refiere concretamente?
—Los que llaman minerales raros son fundamentales, por ejemplo, para las baterías, que son de litio; o los componentes que tienen las plantas fotovoltaicas o los molinos. Nosotros no tenemos esos minerales raros y tenemos que establecer líneas de colaboración.
—Líneas que para el continente africano supondrían también una revolución económica, quiere decir.
—Sí señor, una cooperación fraternal. Además somos una población envejecida, y de las zonas donde está produciéndose un mayor movimiento demográfico (que ya son muy pocas en el mundo), una de ellas es el África Subsahariana.
—Lo que usted propone choca de frente contra los actuales movimientos antiinmigración, la exaltación de las identidades nacionales, culturales y hasta ambientales. Lo sabe, ¿verdad?
—Soy de los que creo que hay que dejar de manosear con términos electorales para despertar el egoísmo y atizar el miedo y la incertidumbre ante el futuro de capas de nuestra población. Además, en España el marco de la emigración es un marco ordenado, que tiene en cuenta la situación de empleo en nuestro país. Tenemos un Estado de Derecho donde si se producen actos delictivos, se actúa. En ese aspecto, la población española no se diferencia para nada de los inmigrantes. Hay gente que no sabe comportarse correctamente, también entre los españoles, pero para eso está el Estado de Derecho.
—Economistas como Raymond Torres subrayan, incluso, el peso de la población inmigrante en el crecimiento económico nacional.
—En España, el presidente del Gobierno saca pecho porque estamos creciendo mucho pero hemos crecido, fundamentalmente, porque hemos crecido en medio millón de habitantes en los últimos tiempos, y la inmensa mayoría son inmigrantes.
—Líneas más arriba habla de la revolución digital. En un contexto puramente laboral, cualquiera diría que la implantación de los nuevos sistemas tecnológicos implica, per se, la sustitución del hombre por la máquina, del trabajador por el robot. ¿Cómo reacciona usted ante esa "amenaza"?
—Ese es uno de los elementos que yo quiero identificar correctamente, porque se dicen cosas y la realidad no va por ahí, hay una narrativa pero, luego, la realidad no va por ahí. Aunque esto no es la primera vez que lo vivimos, ya se produjo en los años sesenta del siglo pasado con la robotización, se llegó a teorizar sobre la sociedad del ocio.
—Llueve sobre mojado, quiere decir.
—De la renta básica universal que se habla ahora, que partía de una profecía entre comillas (el uno por ciento de la población iba a acumular el 90% de la riqueza y el noventa y tantos por ciento restante iban a tener con un diez por ciento, y por lo tanto había que establecer esa renta para todos los ciudadanos). De manera que dos escuelas de economistas contrapuestas, como eran Friedman y Albright, preconizaron en la renta básica, uno, un impuesto negativo sobre las rentas y el otro, algo parecido a la renta básica universal como la vemos ahora. Pero, ¿qué ha ocurrido con aquella robotización desde los años sesenta?
—¿Qué ha ocurrido, señor Méndez?
—Que en los países donde hay mayor nivel de robotización es donde menos paro hay. No compremos mercancías defectuosas. La revolución digital lleva ya más de diez años, pero es interesante detenerse en que hace diez años salió una prospectiva de un par de economistas que decía que, en veinte años, el empleo en Estados Unidos iba a ser sustituido (en su totalidad o en parte) en un 45% por la digitalización, y no se ha producido así. Estamos en el ecuador de esos veinte años y hay un mayor nivel de empleo en Estados Unidos.
—¿Todo positivo, entonces, de la mano de esa revolución?
—Lo que sí ha provocado es precariedad y deterioro de los salarios, y eso es lo que hay que corregir y no bajar los brazos. Estos temas tienen solución.
—¿Ofrece usted esa solución en su libro?
—Yo preconizo en el libro un triángulo virtuoso: conectar la descarbonización con la digitalización, porque están conectadas (muchos de los planteamientos para producir la descarbonización y que ya he comentado, como los materiales de litio) tienen que ver con la revolución digital. Y el eslabón de enganche tiene que ser el trabajo, de manera que en todas las prospectivas y en las líneas de actuación política hay que dedicarse a estudiar ese impacto en el empleo, corregir buscando fórmulas de acuerdo con los territorios, con las organizaciones sindicales y de consumidores, evidentemente los gobiernos, la patronal lógicamente y la oposición. Tiene que haber un consenso político muy claro.
—Codiciado sustantivo ese del consenso...
—Eso es lo que yo lamento, y esto es importante. Los partidos de extrema derecha dicen que van a subir, y parece que es así, pero eso no quiere decir que la gente sea de extrema derecha: lo que hay es miedo por parte de la población.
—¿Miedo a qué, Cándido?
—A que la lucha contra el cambio climático acabe con sus empleos o les obligue (como es el caso de los agricultores) a seguir esa línea de pensamiento que cree que los quieren convertir en guardabosques, no en productores de alimentos. Todo eso hay que combatirlo, y para combatirlo tienes que conectar la descarbonización y la revolución digital con el empleo y acreditar con compromisos que se quiere mantener el empleo.
—Eso implica una vasta labor didáctica, ¿no cree?
—Exactamente, claro que sí, por supuesto. E infundir esperanzas fundadas en la población.
—La España rural: hay zonas de España en las que todavía no existe cobertura.
—En el libro hago una reflexión que tiene que ver con la España rural, la España de interior, la denominada España vaciada, y tiene conexión con un problema muy serio que tienen los jóvenes, que es la vivienda, y tiene conexión con la revolución digital. Te lo explico en pocas palabras.
—Por favor.
—Creo que la vivienda es un bien que se analiza siempre en una doble vertiente, unas veces como motor de crecimiento económico y otras, como un bien para satisfacer una necesidad social, y eso provoca un parque de alquiler tan raquítico en España. ¿Por qué hay tanta demanda de vivienda en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona? Porque hay trabajo. Habría que plantear un mecanismo fuertemente consensuado de incentivos para que el trabajo se genere en otros ámbitos territoriales, donde hay más de un 30% de viviendas vacías, pero no hay empleo. Y donde hay empleo, no hay viviendas. Eso merece la pena estudiarlo para invertir esa dinámica sobre dos pilares: uno de ellos es otorgarle la misma importancia a implatar el 6G como a tener una buena carretera.
—¿Y el otro pilar?
—Somos el país de mayor superficie protegida en Europa, y eso es un factor de generación de muchos puestos de trabajo si se sabe aprovechar esa potencialidad. Es decir, que hay que deslocalizar el empleo hacia otras zonas. En España hay diez grandes ciudades que son las que tiran, las que tiene gran demanda de vivienda, y de ellas ocho están de Madrid para arriba. En el sur solo hay dos, Málaga y Sevilla. Esta situación está haciendo que las desigualdades entre el norte y el sur de España sean muy agudas, y en Andalucía esas desigualdades interiores son mucho más graves que en otras zonas.
—Empezaba esta entrevista hablando de su padre, que fue quien lo trajo a vivir a Jaén allá por finales de los años cincuenta. ¿Qué peso tiene la provincia en su primer libro, si es que tiene presencia en sus páginas?
—En la primera parte, mucha en función de la longitud del libro. Yo me fraguo como persona y como sindicalista en Jaén, aunque yo no soy de Jaén. Jaén para mí es la representación de dos éxodos que ha habido en España: uno que es muy poco conocido, que es el éxodo de sesenta mil familias que el Gobierno franquista, en la búsqueda de cómo resolver los gravísimos problemas de alimentación que teníamos en aquellos años, creando el Instituto Nacional de Colonización y trescientos pueblos de colonización; el éxodo en busca del agua.
—Así llegó usted mismo al mar de olivos, con su padre, que venía a trabajar en el Plan Jaén para la canalización de agua potable para los pueblos de la provincia.
—Claro, yo llegué a un pueblo de colonización que es Campillo del Río, así entré yo en contacto con la buena gente de Jaén; allí había gente de Santiago-Pontones, de Begíjar, de diferentes pueblos. Este es el éxodo interno también, en cierta medida, de las zonas rurales a las grandes ciudades: mi padre se va a buscar trabajo desde Badajoz a Madrid y lo contratan para trabajar en Jaén.
—Vamos, que Cándido Méndez es más de Jaén que Despeñaperros. De hecho, en una ocasión anterior contó a Lacontradejaén sus visitas cotidianas a Casa Brígido, La Manchega, Gorrión... No ha olvidado esas vivencias.
—Yo me he formado en Jaén como persona, estudié el Bachillerato en Jaén, he vivido en varios pueblos de Jaén, allí tengo enterrados a mis padres... Tengo muchas cosas que agradecerle a Jaén.
Patrono también de las fundaciones Pablo Iglesias y para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), es además académico de la Real de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, comunidad autónoma cuya medalla de oro posee junto con condecoraciones de tanto relumbrón como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Ingeniero técnico industrial especializado en química metalúrgica, ha desempeñado cargos orgánicos en el PSOE y lo ha representado como diputado en los parlamentos regional y nacional, presidido la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y formado parte del Consejo General Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
—¿Añora estas tierras?
—Bueno, yo no soy persona de morriña. Ese conflicto consustancial que uno tiene con sus raíces en mí no se ha producido, porque yo he sido trashumante. Hasta los seis años estuve en Badajoz, cuando llegamos a Jaén vivimos también en Campillo del Río, en Úbeda, en Martos... Estábamos de acá para allí, siempre ayudándole a mi padre a desmontar la cama de matrimonio, que era la cosa de mayor valor que teníamos. Yo tengo apego a muchos pueblos, a Jaén entero, pero sin sensación de tristeza.
—¿Vendrá con el libro bajo el brazo a Jaén?
—Esa es mi intención, que se tiene que materializar a través de mis compañeros de UGT o de mis amigos.

Únete a nuestro boletín