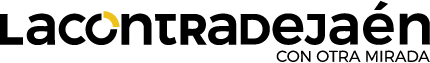"EL CEMENTERIO ESTÁ CERCA DE DONDE TÚ Y YO DORMIMOS..."
Muchos jiennenses de la capital ignoran que viven sobre o junto a antiguos lugares de enterramiento, donde todavía descansan en paz gentes de otras épocas, desde la Prehistoria hasta la contemporaneidad
"El cementerio está cerca / de donde tú y yo dormimos..." escribió Miguel Hernández en su Cancionero y romancero de ausencias.
Uno de los más sobrecogedores poemas de su obra, en el que el poeta oriolano (tan de Jaén a estas alturas) se acerca líricamente al terrible acontecimiento de la pérdida de su primer hijo, en plena infancia, con unos versos trágicamente paradójicos que enfrentan la proximidad del camposanto donde reposan los restos de su pequeño Manuel Ramón con la lejanía que impone la muerte.
En esa misma situación de macabra vecindad se encuentran muchos jiennenses que, sin sospecharlo ni por asomo en muchos casos, pisan diariamente la cara visible de un subsuelo poblado de cadáveres o se apoyan en paredes aledañas a recintos funerarios como la cosa más natural del mundo: "Cuatro pasos y los muertos, cuatro pasos y los vivos", dice el autor de Vientos del pueblo.
Sepulturas urbanas que en la capital de la provincia cuentan con ejemplos numerosos y que, hoy, Lacontradejaén 'desentierra' con la ayuda de documentos, papeles viejos y el recurso constante a la propia bibliografía generada por este periódico en anteriores reportajes.
Eso sí, con la mejor de las intenciones, sin morbo alguno, solo con un ánimo: resucitar jaeneras curiosidades.

Todo comienzo tiene su encanto, o eso aseguraba Goethe hace la tira de años. Así que por más sombrío que se presente este itinerario, y puestos a darle inicio por algún punto de la ciudad, sea la cumbre de la tierra del Lagarto la primera estación de este camino que transita sobre rastrojos de difuntos (Hernández dixit).
Sí, quienes visitan el Castillo de Santa Catalina sepan que en diferentes periodos de la historia sus terrenos facilitaron última morada a más de uno, huesos que allí siguen, ocultos tras el suelo tranquilo de todo el año o el bullanguero de los 25 de noviembre.
Hasta de perrillo sería posible hallar vestigios si hubiera que mover los pétreos peldaños que dan acceso a la capilla de la patrona, donde el fascinante Manuel Ruiz Córdoba enterró a Machaquito, una de sus mascotas más queridas, en los primeros años del XX, cuando la fortaleza formaba parte de su vasto patrimonio particular.
Ya en el casco antiguo se llevan la palma los templos (activos, desacralizados o existentes solo en la memoria de algunos) que constelan el plano capitalino desde las viejas collaciones medievales, aún bautizadas con el nombre de la parroquia que aglutinó en torno a su actividad a los habitantes de Jaén.
Y eso que allá por 1787 Carlos III derogó la costumbre de inhumar en las iglesias, pero como su ley no era retroactiva... Pues eso, que los que ya estaban se quedaron.
Verbigracia, la Magdalena, donde desde tiempos de Maricastaña yacen los Moya; o Santo Domingo, antaño Universidad de aquí, ahora Archivo Histórico Provincial y edificio, siempre, rezumante de historia a espuertas, bajo cuya capilla mayor se encuentra la cripta de los Arquellada. Familia noble que desde principios del XVI reposa en una manzana rodeada de casas, patios, terrazas, cotidianidad.
De rabiosa actualidad, la extinguida parroquia de San Miguel no deja de aflorar cuerpos desde que comenzaron las intervenciones arqueológicas en la manzana antaño ocupada por el templo y, posteriormente, 'okupada' por viviendas particulares, restos tan inquietantes como los que muestra la fotografía de portada de este reportaje.
Y en plena plaza de Santa Luisa de Marillach, frontero a los Baños Árabes, el antiguo priorato de San Benito de la Orden de Calatrava; venerable predio originario del siglo XV cuya nómina de sepultados se pierde en la noche de los tiempos.
Allí se enterró al capellán del rey Francisco Rades de Andrada en 1599, al prior fray Gabriel de Figueroa en 1651 y a algún miembro de la señalada familia de los Salazar (con palacio en la calle Abades, donde todavía mana agua una monumental fuente), entre otros nombres propios.
Quienes residen en el callejoncillo que lleva el nombre del fundador de los benedictinos, ya tienen motivos para cambiar las baldosas del suelo de sus casas con un pelín de precaución.
Conventos como el de la Trinidad, más allá del entrañable Corralaz, el de Santa Úrsula o el de la Coronada, en lo que fue cárcel y luego cine Rosales, fueron escenario del 'finis gloriae mundi' de clérigos, religiosas, legos y recogidos que allí continúan a la espera del Apocalipsis.
En San Andrés, según confirma el esgobernador de la Santa Capilla Inocente Cuesta, harían falta los dedos de muchas manos para contar los sepultados allí; "gobernadores, miembros de la parentela y de la junta hasta el siglo XIX", apunta el máximo responsable de tan singular y secular cofradía.
Y en la mismísima Plaza de San Juan, durante unas obras realizadas en su antañona parroquia, apareció un auténtico cementerio romano, que en convivencia con las criptas de siglos posteriores convierten la zona en una verdadera necrópolis donde más de un Coello de Portugal duerme el sueño de los justos.
Calle Los Caños abajo, quienes peinan muchas y arraigadas canas saben que por allí estuvo la iglesia de San Pedro, donde recibió sepultura un personaje de lo más interesante, Pedro Ordóñez de Ceballos, cura y misionero que se recorrió medio mundo en una época en la que los transportes no eran precisamente de alta velocidad.
O el maestro Luis de Noguera, muchos años antes de que en su pila bautismal recibiera las aguas sagradas otro maestro universal, el guitarrista Andrés Segovia.
Transformada actualmente en bloque de pisos, junto con el cercano monasterio de Santa Clara protagoniza el capítulo necrológico del barrio, que de toda la vida llevó en una de sus calles el oscuro sobrenombre de 'callejón del ataúd'.

Cerca de allí, el campillejo de las Cruces advierte ya desde su propio nombre la existencia pretérita de un camposanto.
La collación de Santiago ofrece al visitante, hoy día, unos refugios antiaéreos que fueron, mucho antes de la Guerra Civil, nada más y nada menos que las criptas de la parroquia dedicada al apóstol.
De ahí que cuando el personal se adentra en su interior camine bajo bóvedas, literalmente, denominación propia de estos espacios funerales. En una de aquellas sepulturas reposan los restos del escultor e imaginero José de Medina.
A un paso, la Escuela de Arte José Nogué, primero convento de damas nobles de Nuestra Señora de los Ángeles, bajo cuyos siglos descansan en paz monjas y familias que en ese lugar quisieron vivir, morir y permanecer.
Por seguir hacia adelante y evitar el interminable zigzag que la procura la presencia de recintos sagrados a uno y otro flanco, el paseante al que estas cosas no le den yuyu tiene en el Arco de San Lorenzo otro ejemplo de lugar de enterramiento más o menos conocido.
Que sí, que a ver quién no sabe que a los pies del Crucificado de la capillita inferior (a ras del suelo de la calle Almendros Aguilar, con la consiguiente vibración constante producida por el tráfico) yace Juan de Olid, secretario del condestable Iranzo y posible autor de su maravillosa crónica, y su esposa Rendéler, o Rendedo, que a ambos nombres parece que respondió en sus días por el mundo.
Lo que no es tan notorio es que en los edificios que principian la escalonada y pina calle San Lorenzo ocupando lo que fue el resto de aquella antiquísima parroquia, muchos de los cofrades de las Ánimas Benditas, la del propio santo titular o la de Nuestra Señora del Triunfo están enterrados bajo el solar que quedó cuando la iglesia cayó definitivamente, a mediados del XIX.
Vecinos curtidos en leyendas como la del padre Canillas o historias como la que sitúa el velatorio de Maximiliano de Austria en el mismísimo arco, no hay suceso extraño que los inquiete a estas alturas de la película.

Las criptas de la Merced ponen el punto funerario a la plaza donde tanta y tanta gente sube a gestionar asuntos relacionados con la Gerencia Municipal de Urbanismo. Entretanto, y un poco más allá, el Camarín de Jesús se erige como otro de esos espacios no aptos para gente fácil de sugestionar, para tiquismiquis ante la muerte.
Sí, bajo los pies descalzos del Abuelo yacen cientos de cofrades de la hermandad nazarena, no pocos de ellos vestidos con su túnica morada (la propia de la época hasta la que se pudieron sepultar allí) o incluso con sus corazas y yelmos de soldados romanos.
De ahí que la cofradía que gobierna Ricardo Cobo haya defendido hasta sus últimas consecuencias la ubicación de Jesús en su camarín, sin moverlo de aquel significativo espacio de memoria ni un milímetro.
Hasta aquí, más o menos normal (que pisar suelo sagrado sabiendo que bajo los zapatos se alinean rostros ya irreconocibles entra dentro de la costumbre); lo extraordinario es que eso mismo ocurra a quienes van a tomar el ascensor, como es el caso de los vecinos del número 39 de la Carrera de Jesús, paredaño con la casa de El Abuelo.
Y es que dicho inmueble ocupa lo que en su día fue el complejo monástico de los carmelitas descalzos en la capital, cuyo derribo a principios de los años 70 del pasado siglo XX dio lugar a un vasto solar y, luego, al bloque frontero a los cantones.
Obra nueva, vaya que sí, pero las criptas de aquel convento quedaron para siempre escondidas bajo unos cimientos que, ahora, sirven de inmensa y pesada lápida al buen número de frailes allí sepultos.
Camino de la Plaza de Santa María sale al encuentro del paseante el monasterio de Santa Teresa, donde (además de las sepulturas seculares de la comunidad de monjas carmelitas descalzas) recibió tierra el arquitecto Eufrasio López de Rojas.
En la calle paralela, Francisco Coello o Llana, como es popularmente conocida, otro establecimiento religioso, en este caso de dominicas, alberga igualmente su propio cementerio.
Ilustre enterrada en su serena cotidianidad, la insigne folclorista local Lola Torres, que aquí fue sepultada a principios del XXI, tras décadas en el viejo cementerio de San Eufrasio. Como curiosidad, entre sus manos se llevó un ejemplar de su referencial Cancionero Popular de Jaén.
Convento trasladado tras el derribo del antiguo edificio e iglesia de la calle Ancha (actual número 1, donde tuvo tumba interina Prado y Palacio), en Muñoz Garnica quedaron muchos pero que muchos huesos, a día de hoy ocultos bajo los cimientos de los bloques de viviendas. Muy cerca del testero de la Catedral, que ese sí que es un cementerio con todas las letras en plena capital jiennense.
Tumbas de obispos, clérigos y mártires en el coro o en la cripta las hay a mansalva, igual que en las capillas de sus naves o hasta en las lonjas, en una de las cuales fue enterrado a petición propia un prelado que, en prueba de eterna humildad, deseaba ser pisado por todo aquel que accediese al templo mayor de la diócesis.
Un periódico entero sería preciso para enumerar las sepulturas catedralicias, que incluyen en sus galerías altas (también en la zona sur) el impresionante osario donde se agrupan los restos de la mayoría de enterramientos del templo a lo largo de los siglos.
Entre fémures y tibias, el cráneo del condestable Iranzo sería fácilmente reconocible por la señal dejada por la ballesta que, en 1473, lo llevó a la muerte mientras rezaba ante el altar mayor.
Si se tiene en cuenta que los aledaños de la Catedral fueron, en su día, el arrabal de las monjas (ocupado por el primitivo convento de Santa Clara hasta su traslado intramuros), queda claro que los inmuebles de las calles Abades, Príncipe Alfonso (popularmente de los Muertos) y Julio Ángel tienen que estar por derecho propio en este reportaje, de tantos cadáveres como yacen en sus profundidades.

Hacia San Ildefonso cabe detenerse primero en la Diputación, mansión jaenera desde que Fernando III se la construyó para pasar una temporadita (larga) en su recién conquistado Santo Reino y, posteriormente, convento dedicado al santo de Asís.
¿Se imaginan quienes entran al palacio provincial que el subsuelo de este monumental predio acoge los históricos restos de un montón de caballeros de la época de la Reconquista? Pues así es.
A más de frailes franciscanos, la desaparecida capilla de San Luis fue destinada, entre otros objetivos, a esa función, de modo que guerreros y nobles de aquí recibieron sepultura en sus instalaciones y, tras la demolición del antiguo monasterio y la erección del actual palacio, ya en el XIX, permanecieron inmóviles en el lugar donde fueron enterrados tras sus gloriosas hazañas.
El paseo funerario por el Jaén de arriba concluye en la basílica de la patrona de la ciudad, santuario cuya belleza sirve de insuperable lápida al camposanto que esconde en sus entrañas.
Sabido es que allí se mandó enterrar Andrés de Vandelvira, al igual que lo hizo el sinnúmero de cofrades de la Virgen de la Capilla que anhelaron dormir para los restos a los pies de la pequeña imagen anónima. O lo que es lo mismo, que pasear por la plaza (bóveda urbana del antiguo cementerio) o entrar en la iglesia procura al visitante, además, un paseo por la memoria de sus antepasados.
Igual que si se decide a acercarse a la antigua Alameda de Capuchinos (hoy de Adolfo Súarez); ¡la de ojos jaeneros que llevan en sus retinas el panorama equino que se disfrutaba desde aquel balcón asomado, directamente, al viejo campo hípico dedicado al general Cuesta Monereo.
Cuando entre en funcionamiento el centro de salud que se prevé abrir en el amplio solar del desaparecido hipódromo, quienes acudan a consulta estarán pisando, a la par, el que fuera cementerio municipal de Jaén desde los años de la desamortización de Mendizábal, mediado el XIX, hasta la apertura del agonizante de San Eufrasio.
Si el paseante tiene cuerpo todavía (buen cuerpo, claro), desde San Ildefonso hasta el Paseo de la Estación puede refrescarse el gaznate y desconectar un poco de la ruta necrológica que proponen estas páginas digitales. Porque le queda itinerario. ¿Que no?
Ahí está la Plaza de la Constitución, como evidencia la información aportada a este reportaje por el jiennense Fernando Nicás, que recuerda cómo a principios del presente siglo aparecieron varios cuerpos orientados hacia la Meca, característica propia del ritual funerario musulmán.
Más abajo de la ciudad, la calle Cristo Rey, en cuya acera impar afloró, desde mediados de los 50 y hasta bien entrada la década de los 60, una auténtica necrópolis eneolítica, como dejó escrito el insigne Ramón Espantaleón en sus trabajos sobre Marroquíes Altos.
Por si esto fuera poco, desde 2015 la parroquia (cuyo presbiterio decoran unos soberbios frescos de Francisco Baños) cuenta con columbario propio.
Otros Marroquíes, los Bajos, en pleno Bulevar, sirven de colofón a este reportaje de la mano de los enterramientos hallados hasta ahora, tanto de época íbera como del periodo tardorromano.
Un paseo 'de muerte' al que, seguro, la investigación o la casualidad les seguirán añadiendo motivos.

Únete a nuestro boletín