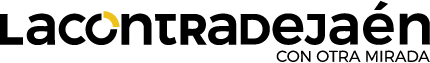Libretas perdidas

A veces escribo. Con escasísima constancia, a trompicones pero sí, a veces escribo. Relatos, bochornosas poesías, algún intento de novela. Y, otras veces, pierdo lo que escribo. Una decena de páginas de una posible historia coral desaparecieron en una libreta; ¿dónde estará? Si alguien la encuentra no podrá apenas adivinar su contenido: mi letra de médico es mi contraseña particular, mi Piedra Rosseta de la mala caligrafía. La libreta quedaría atrás en una de mis numerosas mudanzas. O tal vez la olvidé en un bar, en el banco de un parque, en la caja de cartón donde se acumulan los trastos inservibles, al fondo de un armario que ya no me pertenece. Recuerdo los personajes, la trama, mi intención al iniciar ese relato. Contenía un hermano arrastrando una silla por la cocina de la casa de sus padres, un novio amargo pero verdadero en un piso de la ciudad, un pueblo perdido en la lluviosa Galicia. Había, también, una curiosa pareja de Testigos de Jehová. Sin embargo, no lo volveré a escribir. Se quedará ahí, en el limbo de los relatos abortados, en el limbo anaranjado de las letras y las imágenes a medio definir.
También perdí un cuento escrito para el cumpleaños de mi hermana pequeña. Este sí lo terminé, y lo entregué a la destinataria pero —ay, puñetera cabeza de chorlito mía— no lo guardé, o si lo hice no recuerdo dónde, en qué disco duro, en qué nube, en qué bloc de los chinos. Estaba ambientando en la Europa medieval, había truenos, lobos que tenían un poder ultraterreno, una niña criada por dos hombres en tiempos duros, en inviernos sin fin. Conservo una página, y la esperanza de hallar el resto.
Mientras tecleo estas palabras tengo a diez centímetros de mis dedos un disquete. ¿Sabréis los más jóvenes lo que es? Un artilugio romántico, ya vintage, de la era anterior a los usb, a los cd’s grabables, a los Megaupload. Es de color verde oscuro y sobre su superficie, en lugar de anotar algo definitorio, una pista fundamental, simplemente escribí con Edding Antuan. ¿Qué tendrá, 10, 15 años? Puede que en su interior, en su minúscula capacidad de almacenaje, se hallen mis relatos perdidos. O quizá fotografías de una persona que antes era yo mismo, de unos amigos que ya no tengo, de una vida que pasé por alto. No lo sé. Tengo que averiguarlo. Los ordenadores ya no tienen lectores de disquete. Pero alguno habrá en algún lado, en una biblioteca de un barrio decrépito, en un locutorio con olor a pollo frito.
Únete a nuestro boletín