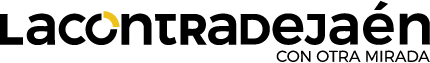Tirando barreras: la ciudadanía y la nación en una explosión conceptual

Es posible que este sea el primer artículo en el que puedo comenzar a escribir sin abusar de la tecla de borrado. No es habitual, pero la indignación que en estos momentos hace gala en mi mente, me ha encaminado a emprender, sin rubor, el camino de la crítica. Y es que hay veces que uno no puede permanecer en silencio o simplemente transigir, cuando observa que los principios básicos y los valores compartidos de la sociedad en la que vive se van resquebrajando. No quiero hablar aquí, en el sentido más estricto, de los temas comunes del ámbito político. Saben ya, aquellos que me conocen, que no suelo participar del circo mediático y, por lo tanto, no me encontrarán en ninguno de esos debates de acuciada banalidad y de marcada esterilidad intelectual. El caso que me ocupa hoy aquí hace referencia a la política en su sentido más estricto, ecuánime y académico. La política como concepto griego, como término, con un origen compartido al de la politeia —teoría de la polis— y como descendiente directo de la polis —ciudad— y de la politiké techne —el arte de vivir en sociedad—.
La política como tal, es indisociable de la ciudad y, por ende, del ciudadano. No existe, a mi juicio, un concepto más importante que este. El ciudadano ejerce sus funciones como miembro activo de un conjunto. Comparte un espacio, unos problemas, unos servicios y una realidad en la que existen unas leyes y en la que se garantizan unos derechos políticos.
El concepto de ciudadano es inclusivo y aglutinador, desplaza el origen a un segundo plano y permite, a todas luces, la configuración de una comunidad amplia y multicultural. Es quizás, el único término que no debemos perder como grupo, dada la acuciada y frecuente volatilidad de otros conceptos que, en tiempos pasados, parecían claros y que, hoy en día, se confunden con demasiada asiduidad. Términos como nación, nacionalidad o naturalidad han sido comúnmente maltratados y desvirtuados hasta perder, socialmente, el significado que les caracteriza y que deben de atesorar.
Es así, y solo así, como se puede explicar que, en ciertas ocasiones, tengamos que presenciar situaciones donde un conciudadano afirma, tajantemente, que un madrileño, un murciano o un andaluz, es sólo aquel que ha nacido en su correspondiente territorio autonómico. Una aseveración que, sin duda, demuestra la permanente ignorancia jurídica que galopa a rienda suelta entre nosotros y que, además, pone de manifiesto, como problema de fondo, un proceso de sectorización autonómica basado en unos principios que se corresponden, en origen, al concepto de nación.
Nación proviene etimológicamente del término latino, natio, que significa nacer. En un principio era utilizado para agrupar a todos aquellos que compartían un mismo origen. No obstante, durante la Revolución Francesa y, posteriormente, a lo largo de los inicios del siglo XIX, fue sufriendo un proceso de lógica adaptación a los sucesos revolucionarios y a los nuevos corpus políticos que irían paulatinamente surgiendo. Es a partir de estos acontecimientos históricos, cuando la nación se habría erigido como la depositaria de la soberanía, frente al modelo absolutista anterior, que se caracterizaba por no tener ciudadanos, sino súbditos. La soberanía nacional, abrazada a los conceptos liberales decimonónicos, se configuraba por aquel entonces, como el mayor derecho que podría adquirir el pueblo. Pueblo y nación emprendían un proceso de hibridación terminológica, arrebatando drásticamente a la justificación teológica, la razón de ser del estado.
Es evidente, que el término en sí, ha suscitado controversia y ha sido el principal protagonista en numerosos estudios de investigación histórica. En realidad, la historia del nacionalismo ha estado siempre sujeta a dos interpretaciones mayoritarias y enfrentadas. Por una parte, los conservadores o perennialistas de Herder o de Fitche, que entendían el concepto como definitorio de una realidad preexistente e inmutable; y por otra, los progresistas o modernistas que, fundamentándose en la experiencia revolucionaria francesa y en las ideas de Jules Michelet, afirman que la principal condición para la formación de una nación es, ante todo, la voluntad humana.
La reconfiguración política de Europa a lo largo del siglo XX, parece hacer prevalecer esta última idea y, aún aceptándola como válida y razonable, entraña, para el futuro sociopolítico de nuestro país, considerables amenazas. Es evidente que España es diversa y plural, sin embargo, esa pluralidad no ha de ser excusa para un paulatino desmantelamiento socio-conceptual del término. Un término que se configura como padre de la soberanía jurídica, equiparando en derechos y obligaciones a todos aquellos que, ahora sí, tienen un arraigo u origen común. Es decir, un madrileño nunca será en exclusividad aquel que haya nacido en Madrid, sino aquel que, teniendo nacionalidad española, tenga vecindad en uno de los municipios de esa comunidad autónoma.
Es la nacionalidad española y, por ende, la existencia de una sola nación, integrada por el conjunto de la ciudadanía, la que nos permite formar parte activa de cada una de las diferentes realidades de nuestro territorio. La transversalidad del concepto nacional es, por lo tanto, la única garantía de la igualdad entre unos conciudadanos que, con las dinámicas económicas actuales, se mueven, se desplazan y se trasladan en un sinfín de movimientos pendulares.
Confundir la naturalidad, es decir, el lugar de origen, con la nación o con el concepto de vecindad es un problema endémico que facilita el deterioro conceptual y social del modelo que nos hemos dado, poniendo en peligro nuestros derechos como ciudadanos de un todo. Recordemos que, a lo largo de la Transición, uno de los debates más interesantes fue, precisamente, el de como encajar la pluralidad cultural con la realidad de una España uninacional. La solución fue el concepto de nacionalidad histórica, reconociendo las particularidades culturales e identitarias de los territorios que conforman la nación, pero manteniendo esa unidad que nos homogeneiza, que nos iguala, que nos solidariza y nos convierte en un único pueblo. Una realidad sociopolítica que, jurídicamente, desaparecería con una fórmula distinta.
Y es que una cosa es el sonido melódico de un concepto y otra, su verdadera definición o lo que su aplicación implicaría para el conjunto de una ciudadanía desinformada. En este sentido, no es extraño escuchar de una forma cada vez más asidua, la idea de que España es un estado plurinacional. Gentes de diversas regiones concuerdan con esta visión, y lo hacen porque la relacionan, erróneamente, con la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza. Decir que España es plurinacional equivale a afirmar, partiendo del derecho internacional, que un ciudadano nacido en Murcia no tiene ningún derecho sobre Asturias. Es decir, que Andalucía es sólo de aquellos que han nacido más allá de Despeñaperros y que los Ancares separan a dos países diferentes. El concepto de nación lleva implícito el derecho de autodeterminación y reconoce que los individuos que la conforman son los dueños de esa porción de territorio.
¿De verdad podemos utilizar la pluralidad cultural como argumento para justificar esta segregación? ¿Esta autolimitación de soberanía? ¿Pueden utilizarse las expresiones culturales como un argumento disgregador? ¿No creéis que las lenguas y el patrimonio cultural de un todo, debe mantenerse y protegerse por parte del todo?
Quizás, a lo largo de nuestra experiencia democrática hayamos cometido varios errores, pero, sin duda, el más relevante, a mi juicio, ha sido el de no haber promovido un proceso cultural centrífugo con respecto a las realidades periféricas. A fin de cuentas, esa diversidad que nos caracteriza y que se ha ido utilizando en los últimos años como arma arrojadiza, es patrimonio de todos y no debe de ser utilizada, bajo ningún concepto, como una herramienta disgregadora. La transversalidad sociocultural que garantiza la nacionalidad española ha de romper y de tirar barreras, haciendo de la inclusión, de la igualdad y de la pluralidad, un hecho.
Hemos de ser sensatos, la verdadera política, la politiké techne, como verdadero arte de vivir en sociedad, nos empuja a volar muros y a provocar una gigantesca explosión conceptual que nos permita comprender, que la defensa de las particularidades no debe de entrar en colisión con el mantenimiento de un estado nacional de todos, y para todos. Dejemos las ideas y conceptos plurinacionales para aplicar en esa futura Europa que, en algún momento, habrá de ser una realidad soberana, por el bien de todos.
Gerardo López Vázquez es historiador y profesor en el IPEP de Jaén.
Únete a nuestro boletín
COMENTARIOS

Maria Mercedes Solórzano Enero 13, 2024
Enhorabuena! Por fin leo un artículo de gran calidad en su contenido como en su expresión. Muchas gracias y mis felicitaciones desde Viena, Austria; Maria Mercedes Solórzano.
responder