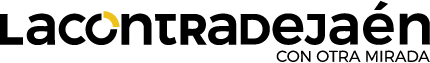Pura vida, puro amor
Una sensación de gratificación cinéfila queda tras el glorioso espectáculo fílmico, tras la romántica historia, tras la inmensa música de Justin Hurwitz, tras la elegante fotografía o tras la química del dúo Gosling-Stone. Si usted es alérgico al artificio coreográfico del musical, olvídese de sus prejuicios, acuda a una sala y abandónese al carrusel de emociones propuesto por el joven Damien Chazelle. El director y guionista de Whiplash ha vuelto a rodar y escribir una excelente cinta y, si en aquella el jazz era esencial, en La La Land su protagonismo no es menor y encaja a la perfección con la vindicación de los sueños, el arte o el amor propuesta en la película. Y todo contextualizado en Los Ángeles, esa ciudad de estrellas repleta de soñadores aspirantes a encontrar hueco en su reducida constelación.
Aunque la cinta se eleva más allá del convencional relato de jóvenes en busca del éxito gracias a su sensibilidad para conectar con el público, para tener empatía con las encrucijadas de sus personajes o con esa familiar sensación de mirar por el retrovisor de nuestras vidas y dudar de qué podría haber pasado en ellas de haber elegido, hecho o dicho otra cosa. Ese nostálgico recuerdo a un amor fracasado o a un sueño disuelto sobrevuelan este trabajo que, además, es también un honesto homenaje a los años dorados de los estudios, a la tradición del musical, a una forma de hacer cine en desuso pero aún con una formidable aceptación si se formula con la actualizada brillantez de esta La ciudad de las estrellas.
Una acertada mezcla de magia y romance sin cursilería enmarcan la historia de Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling). Ella se gana la vida como camarera para costear su frustrante peregrinar por castings que le abran el camino a su sueño de ser actriz. Él es un bohemio pianista resuelto a recuperar la esencia del jazz y preservarlo en su estado más puro en el club que pretende abrir. Tras un inicial juego de encuentros y desencuentros, ambos se enamorarán y cada uno será, respectivamente, cómplice y sostén del sueño del otro.
A lo largo de las estaciones del año, la película nos sube a una montaña rusa emocional en la que esperanza y desazón, amor y desamor, alegría y tristeza se suceden unas a otras de la mano de músicas y coreografías tan bellas como modélicamente ajustadas al propósito de cada secuencia.
Desconozco si tanto guiño a ese cine de claqué de los 50 responde a una intencionalidad de recoger el favor de los académicos, tan proclives a los trasuntos de nostalgia cinematográfica, aunque como cinéfilo sólo guiado por el radar de mis emociones me descubro ante la que considero una de las mejores propuestas del año y una firme candidata a engrosar la lista de musicales de recuerdo imperecedero.
Y qué decir de su epílogo: uno de los ejercicios de narrativa audiovisual más poético y portentoso de los últimos años. Una secuencia de casi ocho minutos en la que sueños y realidad se confrontan para resumir la idea latente en el filme de que soñar es vivir seamos o no capaces de vivir lo soñado.
Únete a nuestro boletín