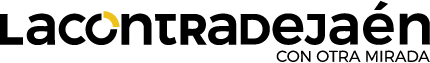Un abrazo entre 'monaguillos' que ha tenido que esperar 62 años

Fernando García vive una experiencia inolvidable al reencontrarse con sus queridos amigos de la infancia al cabo de tantas décadas
Era 1962, comenzaba el Concilio Vaticano II y Juan XXIII firmaba su Paenitentiam Agere, una encíclica que parecía escrita (al menos por el título) para acompañar la nostalgia de Fernando García García (Alcaudete, 1946) y sus colegas de alba y roquete, los 'monaguillos' de Fuensanta.
Y es que, aunque nacido en la Ciudad de los Manantiales, Fernando confiesa que los veranos de su más tierna infancia fueron para él un verdadero "paraíso", poblado por un grupo de amigos que convirtieron aquella etapa en un episodio perpetuo en su memoria.
"En el año 50, a mi tío Fernando García Valencia lo nombraron párroco de Fuensanta. Allí estudió mi hermana, con doña Antonia Colomer, y pasábamos el verano con él", rememora.
Docente de profesión, toda su vida como maestro ha transcurrido en Linares, "en el colegio de la SAFA", pero sin olvidar jamás de los jamases el municipio natal de aquel gran arqueólogo que fue Emilio Camps. Así hasta el 62, cuando una enfermedad del sacerdote los apartó de Fuensanta.
Los alejó, sí, pero no tanto como para no acariciar, toda la vida, un regreso con reencuentro incluido, que se produjo felizmente hace nada y menos: ¿No dicen que dijo el poeta Eurípides aquello de que lo esperado no sucede, que es lo inesperado lo que acontece? Pues eso, que aconteció.
"Hice allí amistades, de niños, y después de sesenta y dos años nos hemos vuelto a ver; cuando recibí la llamada de una de las amigas, me quedé como si me hubieran dicho que era San Pedro quien quería hablar conmigo, fue sorprendente".
Un grupo de Facebook tuvo la culpa, Fernando hizo un comentario, la hija de una de aquellas criaturas de los 60 (Aurelio, Guadalupe, Mari Carmen, Lola...) lo vio, se lo comentó a mamá y lo demás ya se sabe: coser y cantar.
Y como si acabaran de despedirse por la tarde para volver a hacer de las suyas al día siguiente, Fernando y sus entrañables amistades se reencontraron ya con canas y alguna que otra arruga.
Cicatrices vitales que lejos de afearles los cuerpos, hacen en ellos aflorar lo que todas estas décadas de ausencia han forjado en sus adentros, de la misma manera que "el alma grande y sosegada está expresada en el rostro del Laoconte, como el fondo del mar siempre permanece tranquilo por muy agitada que pueda estar la superficie".
Si se tiene en cuenta que esto último lo escribió un pionero, el insigne Winckelmann, después de hincharse de ver la maravillosa copia de la Escuela de Rodas en el Vaticano..., algo de razón llevará el hombre.
"Nos abrazamos, a mí se me saltaron las lágrimas. Uno de los que acudió fue uno que es mayor que yo dos o tres años y que hacía de protector mío cuando éramos monaguillos, yo con solo seis años", evoca el docente.
A la vera de los suyos (aunque no compartan la misma sangre en sus venas) paseó otra vez por la Fuente Negra; luego, comida en cuyo menú no faltaron anécdotas, comentarios, risas y hasta alguna pena, por los que ya no están con ellos pero sí en ellos, que es lo que pasa cuando el tiempo hace estragos.
Y un brindis final: "Nos despedimos con la promesa de que no volverán a pasar otros sesenta y dos años sin volver a vernos, al menos nos hemos prometido juntarnos una vez al año". Lo que se dice la guinda del pastel.

Únete a nuestro boletín